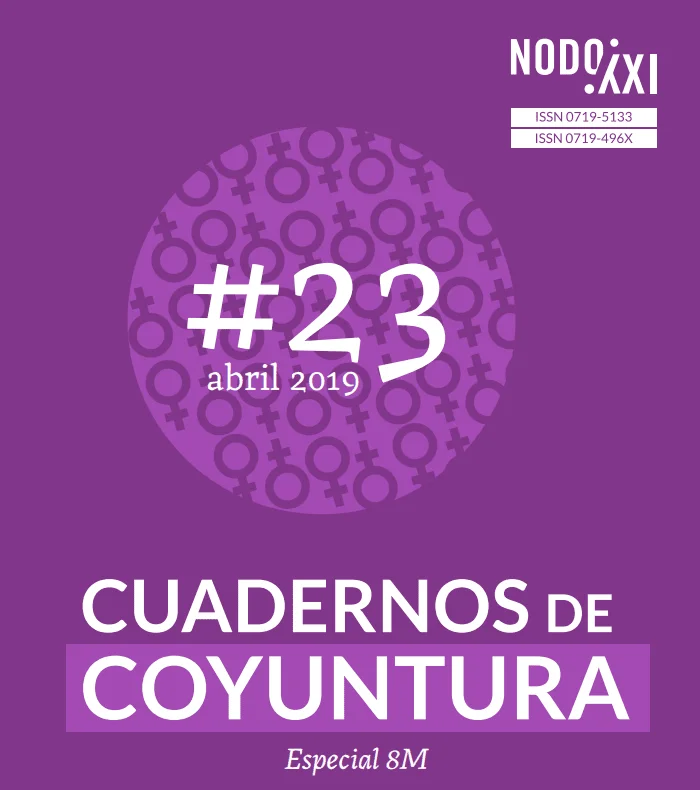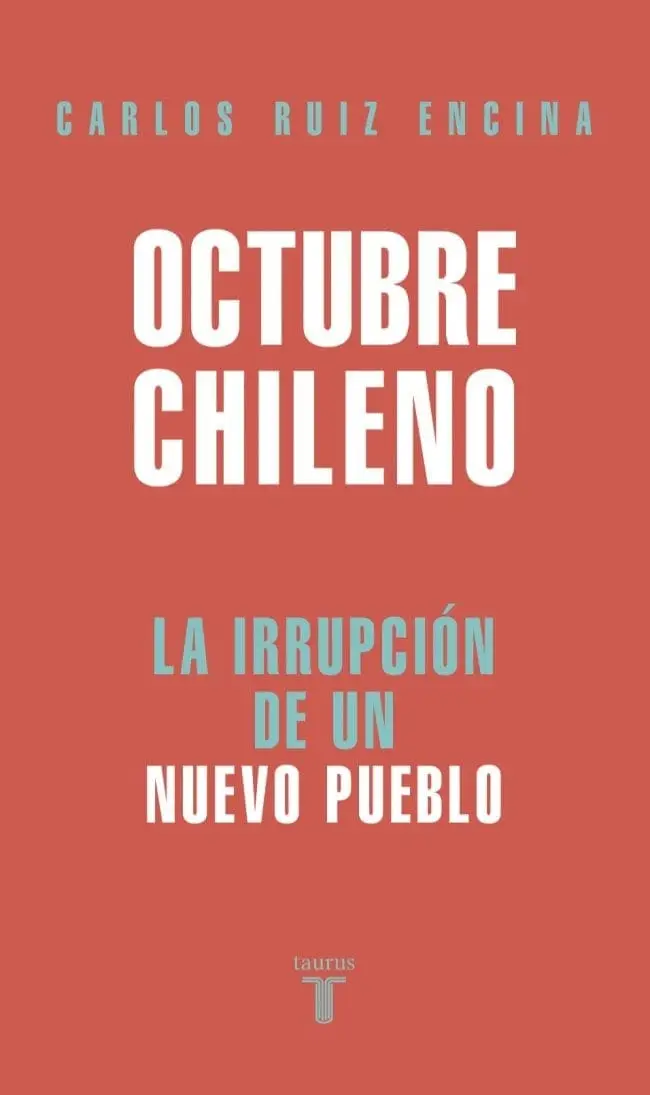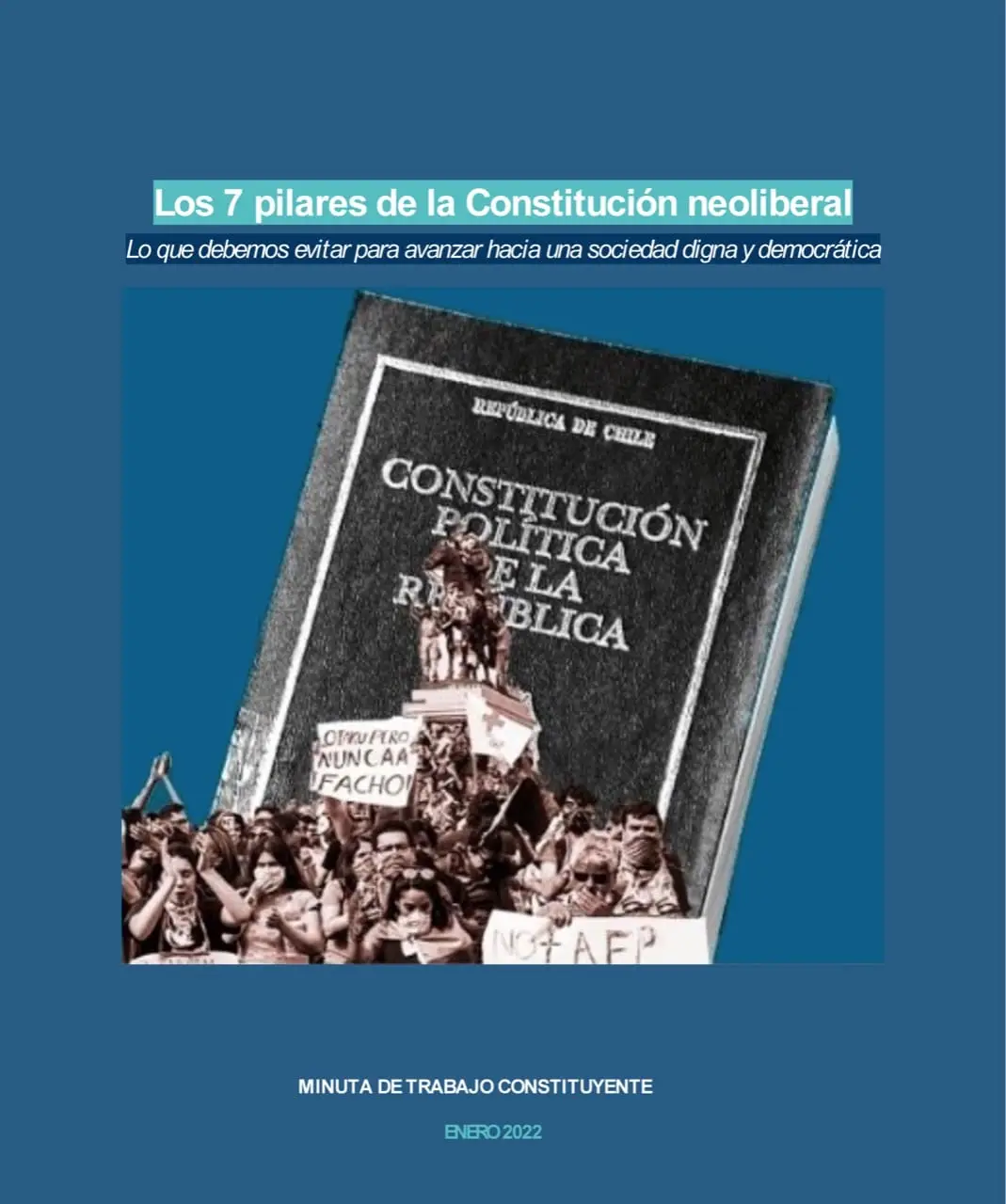Compartimos la versión en español del artículo de Víctor Orellana publicado por revista Jacobin de EE.UU.
Aquí puedes ver el artículo en Jacobin. Este artículo fue publicado en una versión anterior en Revista Rosa.
Sobre el nuevo pueblo chileno: esperanzas y desafíos presentes
Víctor Orellana, Fundación Nodo XXI
No hay neoliberalismo tan radical como el chileno. El impresionante movimiento popular que hoy se toma el país, por esto mismo, ilumina y plantea dilemas a las resistencias globales. Asistimos a acontecimientos llenos de esperanza, pero también de enormes desafíos. Estas notas escritas a la carrera, en medio del movimiento, intentan plantear algunos elementos sobre las bases sociales del fenómeno y su incierto futuro político.
Las bases sociales del movimiento
El malestar que anima la protesta es muy extenso socialmente. Como se sabe, el neoliberalismo impone una extrema concentración de la riqueza. El 1% más rico se lleva el 33% de los ingresos del país (Banco Mundial, 2015). Este modelo no se afinca tanto en el libre mercado como dice su teoría, sino en nichos de acumulación regulada, muchas veces dependientes de recursos del Estado. La economía es muy concentrada, de actividad principalmente extractivista y de servicios de baja agregación de valor. Es un neoliberalismo latinoamericano, en suma. Así se produce una creciente homogenización de las condiciones de la gran mayoría, que hacen que la mediana de ingresos no alcance siquiera a dos salarios mínimos legales (en total $820 USD aprox). Es tal concentración de la riqueza la que golpea a las capas medias tradicionales, expulsándolas de la élite.
Por eso, de barrios habitualmente “acomodados” hasta poblaciones populares, desde las viejas casas de la clase media del siglo XX hasta los nuevos poblamientos de la pobreza neoliberal, los chilenos salen a protestar con sus cacerolas invocando cánticos similares. Salvo un pequeño reducto residencial del gran capital y su capa tecnocrática adyacente, es virtualmente toda la sociedad la que protesta.
Ya en 2006, 2011 y 2018 habíamos visto movimientos enormes, sea por la educación, el feminismo o las pensiones. Siempre hubo grandes muestras de apoyo ciudadano. Pero hoy algo es distinto: por primera vez hay una identificación general. Hay un “ellos” y un “nosotros”. Los chilenos ya no sólo apoyan protestas por causas particulares, sino que manifiestan un hastío general y se sienten globalmente parte de algo. Está, de una parte, esa gran mayoría de la población, compuesta por sujetos que viven de su trabajo -siendo profesionales o trabajadores no calificados- y sufren los avatares de una mercantilización extrema de la vida; y están “ellos”, de otro lado, que se benefician del trabajo de la gente. Ese “ellos” es difuso: le componen la clase política, los militares -que aparte de asociarse al pasado dictatorial hoy protagonizan hechos de corrupción- y el gran empresariado que abusa con su usura.
Lo que emerge, aunque no se plantea con estas mismas palabras por los sujetos, tiene mucho de la dicotomía pueblo – élite. Hay una polarización social entre la gran mayoría y una pequeña minoría. Tal cuadro arrasa con varios mitos que se creían verdades, tanto en la derecha como en la izquierda. Uno es la idea de Chile como un país de clases medias, de perfecta transición a la democracia; la “Suiza” de América Latina. Otro mito que cae es el de la hegemonía neoliberal de las mentalidades. Esta idea ha sido muy influyente, y debe ser mirada con atención.
Al renunciar a pactos sociales y a la deliberación política, reemplazándoles por la razón mercantil salvaguardada por su tecnocracia, el neoliberalismo chileno se amputó su propia capacidad hegemónica. Las instituciones sociales que Gramsci había identificado como productoras de hegemonía -la educación, entre ellas-, al transformarse en mercados bajo el modelo neoliberal, dejan de buscar la construcción de consciencias y se lanzan a la búsqueda de ganancias. Si el espacio de la integración cultural deviene en lo que Ruiz llama capitalismo de servicios públicos (salud, pensiones, educación), ya no hay instituciones que se planteen hacer viable al propio capitalismo. Lo que queda es la simple esperanza de adecuación “conductista” de los individuos al mercado, y un cierre tecnocrático al debate político que no logra producir lealtad ni legitimidad de masas. Por eso los intelectuales del régimen hablan de “anomia”; como la sociedad no tiene sus valores, concluyen que no posee ninguno.
El neoliberalismo es dominante porque se instaló en los ochenta en la dictadura de Pinochet, sin contrapeso social ni político efectivo, y porque introdujo luego una transformación estructural que arrasó con los sujetos sociales de la etapa histórica anterior, las bases de la izquierda clásica. No obstante, carece de capacidad de dominación hegemónica sobre la sociedad que edificó. Los individuos bajo el neoliberalismo han desarrollado una consciencia de tipo individualista, como aprendizaje concreto en medio de formas de producción y reproducción social mercantiles. Se piensa como se vive, como sucesión de elecciones individuales de mercado y luego de rendimiento individual extenuante. Pero tales mentalidades distan de las máximas valóricas de los teóricos del neoliberalismo. Los chilenos no ven el mundo como Hayek o Friedman pensaron. Se adaptan a una realidad práctica, pero ello no implica que la consideren legítima.
La legitimidad de masas al modelo -y con él, a la transición democrática- se anclaba en gran medida en los efectos de la expansión económica que modernizó el país en los noventa y dos mil. Pero ralentizada aquella expansión, y transformadas las expectativas de los sujetos -los hijos del neoliberalismo chileno usan smartphones y aspiran a más que sus padres que no tenían zapatos-, la confianza en los mercados se esfumó. Es que la concentración económica radical lleva a traicionar los propios supuestos neoliberales de competencia y formación racional de precios; básicamente, los chilenos son agobiados por un mercado monopólico y rentista. Por eso se sienten estafados. Adquieren consciencia de que la distribución de la riqueza no emerge de una situación de libertad mercantil, sino de abusos arbitrarios. Este es el neoliberalismo histórico, no el de esa competencia perfecta de libros que, en realidad, nunca ha tenido mucho que ver el capitalismo.
Tal desgarro de la legitimidad de los mercados se suma al decaimiento de la política. En la medida que la transición a la democracia no apostó por organizar a la sociedad y mediar sus conflictos, la política se percibió por décadas como algo lejano, y peor, incapaz siquiera de imponer un operar correcto del mercado. Todo lo contrario, el Estado ha sido fundamental en la construcción del neoliberalismo por su capacidad de cerrar el debate político y colaborar con la acumulación rentista. De ahí que en el mercado y el Estado los personajes del abuso sean los mismos: tecnócratas de las dos coaliciones principales que oscilan entre directorios de empresas y ministerios. El individuo se siente estafado y engañado por todos entonces, por ese “ellos” difuso que se enriquece a costa de su trabajo, de su educación, de su salud, de su transporte, de sus pensiones; de toda su vida en suma.
Pero la mercantilización extrema y el hundimiento de la política han cobrado más víctimas. En una sociedad despolitizada, donde las relaciones de tipo instrumental se expanden a su largo y ancho, terminan deteriorándose todos los acuerdos intersubjetivos. Caen la mayoría de las autoridades legítimas clásicas: la Iglesia, los militares, la policía. La nueva sociedad neoliberal ya no se reconoce en la antigua cultura agraria católica y sus valores tradicionales, ni en la del siglo XX de alianzas nacional-populares. En este mismo proceso se hunde la confianza en los medios de comunicación, como expresiones de la cultura elitaria, cayendo a un nivel bajísimo durante el movimiento. Las portadas de El Mercurio -el diario que instó al derrocamiento de Allende en 1973- ya no logran determinar como antes a la sociedad. Aunque la televisión muestra la violencia y la delincuencia como eje central, no tiene la eficacia de ayer. Por cada nota oficialista, los ciudadanos se comparten por WhatsApp videos que indican lo contrario. Los chilenos creen muy poco en los medios de comunicación oficiales, aunque los consuman.
Pero que no haya hegemonía neoliberal tampoco significa una consciencia popular de izquierda. Los chilenos han sido socializados en un mundo altamente individualista. En él, han incubado una demanda por verdadera autonomía individual -visible hoy como en el despertar feminista reciente- que resulta problemática también para la izquierda clásica. Porque si el mercado no responde a esta demanda, tampoco el eco de los proyectos de socialización forzada y centralidad estatal del pasado. Los sujetos quieren ser individuos libres y autónomos, tengan que luchar contra el Estado o contra el mercado neoliberal para conseguirlo. Así se configura un sujeto movilizado que protesta al mismo tiempo que hurguetea con frenesí las mejores ofertas del cyberday. No hay un cuadro configurado ni de izquierda ni de derecha en sus mentes. Se trata, a fin de cuentas, de un enorme terreno en disputa.
Lo que surge es una consciencia popular de carácter social. Con lo bueno y malo que eso tenga, asistimos al parto del nuevo pueblo chileno. Con estos rasgos, forjados por la vida en el neoliberalismo, no los que soñó la izquierda ni los del siglo XX. Y hablamos de pueblo por la alta heterogeneidad que tiene como articulación. Con sus importantes diferencias sociales e identitarias, los individuos en este movimiento se sienten parte de una unidad mayor a ellos. Esta filiación parece ser además gratificante para lo que, hasta ayer, se parecía mucho a la muchedumbre solitaria de la que hablara Simmel. En los cacerolazos no vemos gente enojada, a pesar que están enojados con los empresarios y con el gobierno; vemos gente contenta, saltando, cantando, con la felicidad de sentirse por primera vez parte de una unidad mayor, de una unidad que les da poder. No es casualidad que el emblema que más se repita -en medio de todos los emblemas posibles y que representan a la más variopintas identidades y capas sociales- sea la bandera nacional. Allí brota, con toda su heterogeneidad, la acción del nuevo y ancho pueblo chileno.
Es cierto, es una movilización “inorgánica”. No hay una organización social legítima que la represente, aunque todos los grupos organizados, nuevos y viejos, intervienen mejor o peor en ella. Es una movilización producto de una sociedad de atomización e individualización extrema, pero no por eso menos movilizada. He ahí la paradoja. Individualización y apatía, en suma, no significan hegemonía neoliberal de las mentalidades. Como tampoco la protesta significa mayor organicidad o hegemonía de izquierda. La realidad es más compleja que estas tradicionales y caducas asociaciones.
La ceguera de la política y los desafíos de la izquierda
Como era de esperarse, y profundizando su hundimiento, la política no supo ni sabe responder a la crisis nacional. El sector más conservador de la derecha parece llevar la batuta, anclado en las fracciones más rentistas y retardatarias del empresariado. Este segmento ya antes venía fustigando al gobierno por una mayor derechización. A saber, la ralentización del crecimiento económico hace que esta fracción empresarial quiera recuperar empuje radicalizando lo que Harvey denomina acumulación por desposesión. De ahí que se intente subir la cotización previsional administrada por privados, por ejemplo. Representado por fracciones del ultra conservadurismo en la política, en los militares y en los grandes de medios de comunicación, este sector se resiste a cualquier reforma redistributiva.
Aquí hay un peligro real de regresión violenta. El estado de emergencia y el toque de queda es impuesto por estos círculos. Y no tanto para evitar la violencia, sino precisamente para producirla y centrar en ella el problema. Se quiere transformar la protesta en delincuencia, estimulando los saqueos para que la población se atemorice. Es que también, hay que decirlo, el neoliberalismo ha creado las condiciones para ello. La destrucción del tejido social, de los derechos sociales y de cualquier mecanismo de integración socio-cultural fuera del mercado, golpea con especial ferocidad en los sectores de menores ingresos. El consumidor estafado puede derivar también en saqueador. Es un saqueo sui generis porque se dirige a las grandes tiendas y evita los negocios de barrio; se concentra en aquellas corporaciones con seguros. No obstante, es saqueo al fin y al cabo. Tales hechos, aunque puntuales y focalizados -como indicó el mismo general Iturriaga a cargo de las fuerzas militares-, son manipulados por la prensa adepta al régimen para trasladar el eje de la crisis desde las demandas sociales a la delincuencia.
El otro sector de la derecha no es que esté contra la militarización -o si lo está no se atreve a decirlo-, pero tiene al menos la lucidez de darse cuenta que esto no puede resolverse sólo con violencia y manipulación mediática. Consciente de que este libreto es ineficaz, opta por subirse al movimiento tratando de conducirlo a medidas efectistas. Da una señal de alerta al empresariado rentista, advirtiéndole que es necesario al menos un gesto ante el resto de la sociedad. Luego en el plano discursivo, aparte de apelar al orden y fustigar contra la violencia, profita de una desconfianza generalizada ante las élites constituidas previamente. Se instalan algunos elementos discursivos de populismo de derecha.
Presionado en pinza por estas dos derechas, el presidente Piñera intenta una síntesis. Es muy difícil saber cuál sector se impondrá. No obstante, esta es la pugna fundamental del escenario político. Ello por las dificultades que han tenido, por distintas razones, las fuerzas tanto de la ex Concertación como del nuevo Frente Amplio.
En la vieja Concertación la descomposición es abrumadora. Su dominio por décadas del Estado terminó profundizando el neoliberalismo, lo que ha hecho reventar su identidad y discurso socialdemócrata. En tal proceso, una franja de la coalición, de la mano de la relación entre el Estado y los nichos rentistas que hemos comentado, se proyectó como alta tecnocracia y logró capitalizarse económicamente. Para decirlo brevemente, se incorporó a la élite, rompiendo la alianza nacional-popular del siglo XX. Allí se configuró un polo gravitatorio que, primero con pudor y hoy abiertamente, ha rechazado las demandas de la sociedad en defensa del modelo neoliberal. En estos días dan un apoyo explícito a los sectores más retardatarios de la derecha. Movilizan sus intelectuales para elaborar relatos -cada vez menos creíbles- de por qué ello es consistente con una identidad de izquierda o siquiera democrática. Rebasan el progresismo neoliberal de Blair o Clinton, ya no caben en ninguna tercera vía; van aún más a la derecha. No hay que descartar que se incorporen a la administración de Piñera, buscando calmar las aguas en aras de un “gobierno de unidad nacional”.
Distinto es el destino de las diversas clientelas y estructuras partidarias que no fueron incorporadas a esta estrecha élite. La desigualdad que trajo la concentración de la riqueza también alteró la fisonomía social de la propia Concertación. Los empleados públicos que militaron o militan en esos partidos, sus menguadas bases populares, toda la sociedad que les orbita y que no pudo ir más allá de un pasar modesto y endeudado; también son parte del movimiento. El movimiento les interpela, se sienten parte de él y participan, pero no tienen una identidad política que les permita volver compatible la filiación concertacionista con el malestar que brota de las calles.
Así, las burocracias de la Concertación se ven obligadas a resolver el problema de identidad de sus bases históricas, con tal de poder convocarlas electoralmente y protegerlas de otras burocracias. La poca credibilidad de una identidad socialdemócrata o social cristiana, detentada por tales partidos, vuelve esto muy difícil. Aparte, durante décadas, su escuela de formación fue la administración estatal y no el trabajo en la sociedad. Por ello reducen la política a la proyección personal en el aparato público, sea electoral o funcionaria. De esto emerge un gran sistema de House of Cards, como ha planteado Ruiz, donde la política consiste en manipular y ser astuto, pero nadie sabe para qué proyecto histórico. En medio del estallido social de estos días, combinan el House of Cards con llamados a la radicalización audibles sólo para sus estrechos círculos sociales y culturales. Por ejemplo, la dividida cúpula del Partido Socialista, ayer adepta a un régimen neoliberal, hoy llama a incendiar las praderas y se parapeta en la mitología ochentera de la lucha contra la dictadura, sin que el pueblo que protesta se entere siquiera. Es que el nuevo pueblo ni se reconoce en esas identidades o formas de expresión social, propias de los ochenta, e identifica al Partido Socialista con 30 años de gobiernos que nunca lo escucharon. No hay discurso que cambie estos hechos.
Para las fuerzas nuevas del Frente Amplio -coalición de izquierda que emerge hace poco con representación parlamentaria-, el desafío es tremendo. Este estallido demuestra que su orientación no puede reducirse a reemplazar a la agónica Concertación en el también agónico padrón electoral. Si el Frente Amplio quería instalarse meramente como una opción de reemplazo para el viejo votante concertacionista, no podrá ir más allá de aquellos encuadres sociales y culturales. El Frente Amplio no puede agotarse en los estertores de la vieja sociedad, sino que precisamente debe encontrar términos para anclarse en la nueva.
Es que no está libre de caer en la descomposición concertacionista. Porque a pesar de sus diferencias, la vieja política quiere que el movimiento termine. Para ello tratará de arrastrar al Frente Amplio a alguna de sus distintas variantes de cierre: militarización, populismo demagógico o “unidad nacional”. Si las nuevas fuerzas se ponen en disposición de acabar con el movimiento sin lograr nada, como si hubiera sido un exabrupto que interrumpía su calendario electoral, si se ponen ansiosas tratando de procesarlo rápidamente por la vía tecnocrática o con simbolismos insustanciales, por el miedo a ser apuntadas en el “que se vayan todos”; serán parte de la política que se hunde, y que supuestamente debían superar.
Desde una perspectiva de cambio el problema es el contrario: cómo hacer que el movimiento siga y se proyecte, que escale en sus demandas y que adquiera una mayor dimensión política. Es decir, que no sea procesado ni militarmente, ni por la demagogia de derecha, ni por la “unidad nacional” de la élite. Si la política expresara genuinamente a la sociedad hoy, habría un gran bloque popular mayoritario y una pequeña representación elitaria. La tarea es lograr que la unidad popular de las calles, la que interpreta hoy el interés nacional y popular, se exprese como fuerza y capacidad política efectiva. Esto supone una inteligente política de alianzas, que entraña el viejo dilema de sumar y no ser sumados. La nueva izquierda no podrá encarar este desafío si se reduce a la afirmación de la identidad por medio de mitos, o al perfilamiento electoral. Tal vez así pueda ganar al viejo votante concertacionista, pero no podrá anclarse en la nueva situación social. Para ser efectivo, el Frente Amplio debe superar la descomposición concertacionista. No es lo mismo hablar de Asamblea Constituyente para convocar la identidad de izquierda de los viejos votantes o de los jóvenes activistas, que plantearse el desafío -mucho más grande- de construir nuevos términos entre la sociedad, la economía y el Estado; léase, de forjar realmente un nuevo pacto constitucional. Sólo articulación política que genere soluciones y se haga cargo de la crisis nacional, junto con el movimiento y no contra él, es lo que permitirá enfrentar la posibilidad real de salida autoritaria, y avanzar en transformaciones de fondo, incluso de tipo constituyente.
Si quiere anclarse en la nueva sociedad, el Frente Amplio debe ayudar a proteger la movilización, y para ello en nada le sirven el internismo o el identitarismo. Sin sociedad en movimiento, no hay izquierda posible. El movimiento no debe ser manipulado por la trampa violentista de la derecha más dura, ni tampoco por los llamados a la “unidad nacional” a los que convoca la vieja política. Debe mantener el espacio ganado y legitimarlo, sin retirarse de la relación de fuerzas que construyó en la sociedad. Para ello, es fundamental que obtenga conquistas. El fin del alza del metro, la aprobación inicial del proyecto que reduce la jornada laboral a 40 hrs. y otros avances, por tenues que sean, han demostrado a la gente que es poderosa. He ahí su valor, más que en su contenido mismo. El Frente Amplio debe tomar nota, y poner su espacio en el Estado al servicio de este proceso.
Es difícil saber hacia dónde va todo. Pero al menos una cosa es cierta: la sociedad chilena debe ser reinventada. Dicho esto, retrotraer años de mercantilización no es fácil. ¿Cómo organizar actividades sociales hoy mercantiles bajo preceptos distintos del mercado? Es una pregunta válida para todas las izquierdas antineoliberales del orbe. El desafío es mucho más grande que la conquista del Estado: es repensar la transformación social a la luz de la nueva fisonomía del capitalismo neoliberal, y de los fracasos de la socialdemocracia y del socialismo real. La pura estatización -nos lo recuerda con sangre el siglo XX- no implica socialización ni democracia. Además, los sujetos hoy no tolerarán las viejas lógicas del igualitarismo homogenizador estatista; quieren no sólo bienestar material básico, añoran más libertad individual y colectiva. Urge un proyecto nuevo de salida al neoliberalismo, y ese proyecto no está escrito.
Los estudiantes secundarios gatillaron este movimiento al desobedecer el pago del pasaje del metro. En tal acto adaptaron creativamente el viejo principio de la acción directa. Es este espíritu el que una nueva izquierda debe proyectar y politizar, ante el aprendizaje de que la transformación social no se decreta desde el Estado, por más que el Estado pueda colaborar con ella. Una nueva izquierda, enraizada material y culturalmente en el pueblo chileno que emerge, debe saber entonces combinar lucha en el Estado -necesaria e imprescindible- con la lucha en la sociedad. El propio neoliberalismo, con su concentración de la riqueza, creó las bases para una amplia alianza popular. Una nueva izquierda deberá ayudar a conducir esa energía y creatividad, que hoy fluye como una catarata desde el seno del pueblo chileno, hacia la transformación democrática, hacia mayor igualdad y mayor libertad colectiva e individual. Los chilenos han demostrado que la democracia es más que votar. Es hora que también lo entienda la nueva izquierda.
Es un momento de mucha esperanza, pero también de mucha incertidumbre. Emerge un país desobediente, un país que ya no teme a su élite. ¿Estaremos las nuevas fuerzas políticas a tono con ese nuevo Chile? ¿Se podrá construir en el seno de ese Chile una alternativa de cambio democrático y liberadora? Sólo la historia lo dirá.