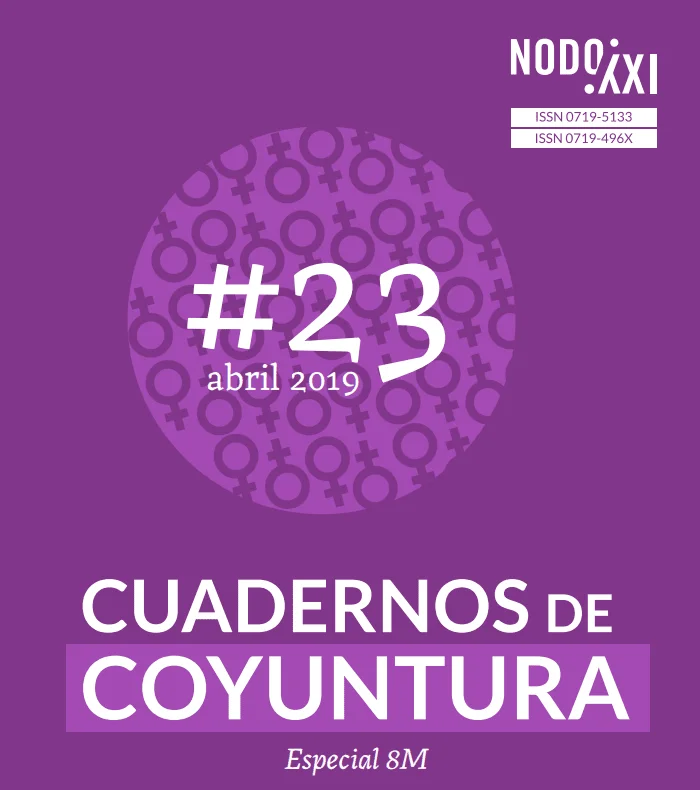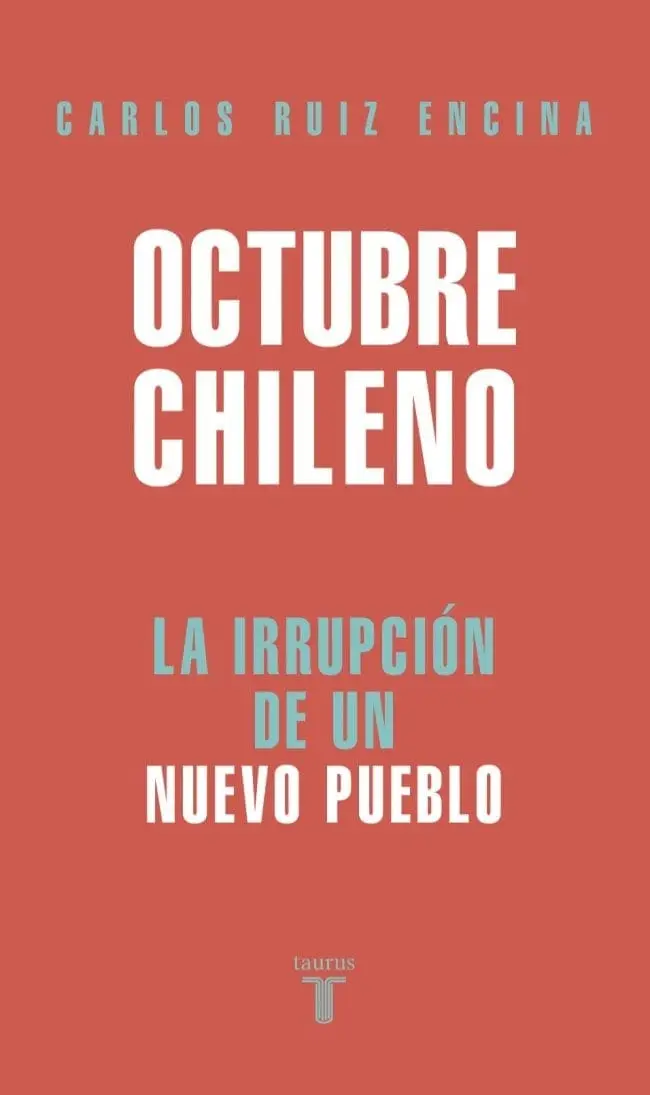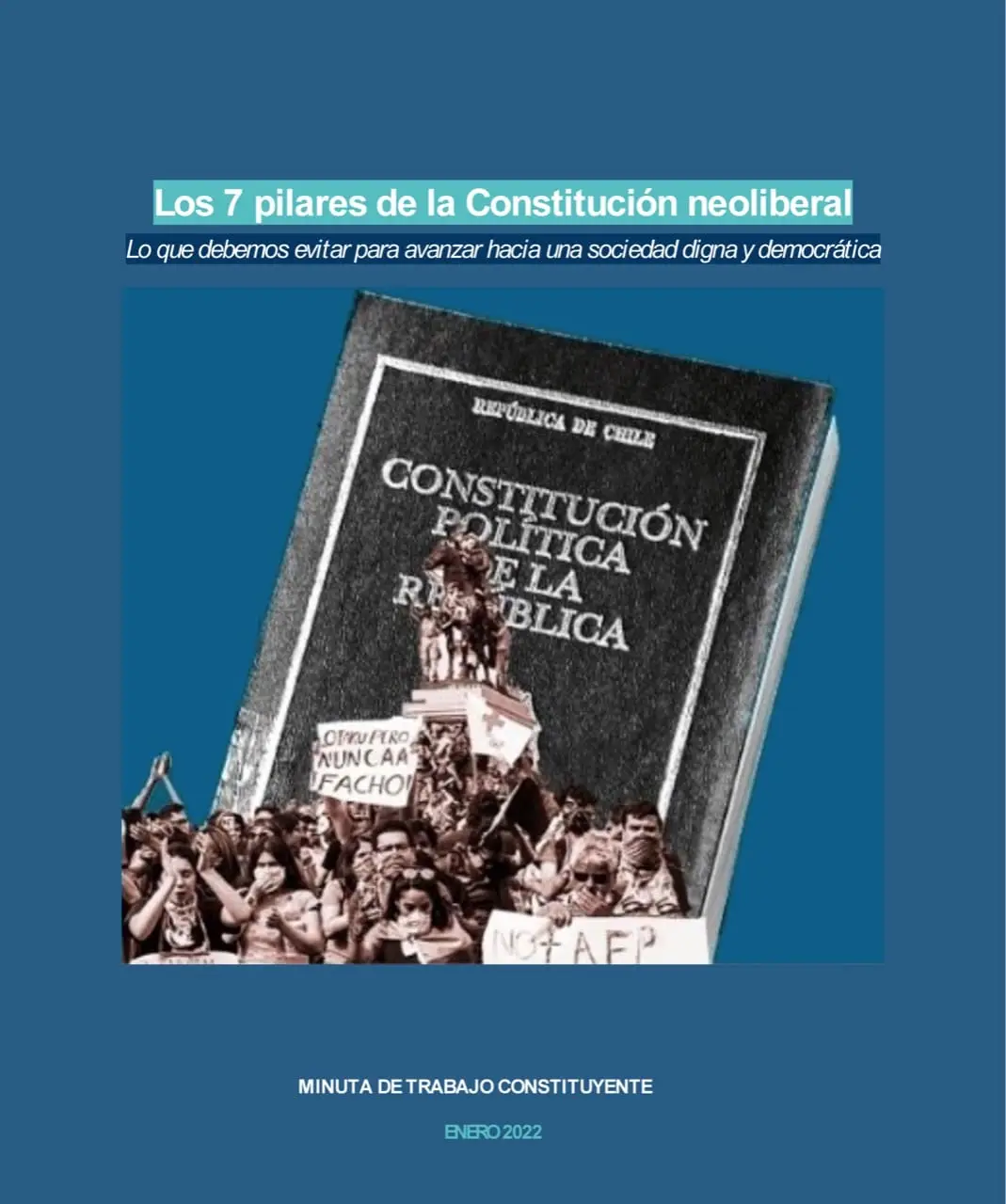El patriarcado ha fundado desde la filosofía, la religión, la biología y la psicología una concepción de inferioridad, dependencia y subordinación de la mujer, que ha sido naturalizada por siglos y que aún hoy permanece en parte importante de la cultura chilena. Esto permite explicitar -tal como lo desarrolla Simone de Beauvoir en El segundo sexo– que no hay nada natural e inmutable y que, por tanto, los roles que dicha construcción de dependencia les impone a las mujeres son necesariamente combatibles y superables.
En un momento histórico en que las mujeres se organizan contra la violencia machista que sigue cobrando víctimas y por el reconocimiento de derechos básicos como la autonomía de sus cuerpos, el derecho a decidir, la igualdad salarial, una educación no sexista y políticas de prevención contra la violencia, es imperativo cuestionarse cuáles son los espacios que posibilitan la reproducción machista y patriarcal. Uno de ellos es, sin duda, la educación.
La educación formal ha sido uno de los espacios clave en donde se han asignado y perpetuado asimetrías de poder vinculadas a los roles de género. Como se detallará a lo largo de las próximas páginas, desde los inicios del proyecto educativo republicano conducido por las elites masculinas, existe una marcada diferenciación por sexo en cuanto a acceso, cobertura, orientación y fines.
En el presente artículo se analiza el desarrollo de la educación formal de la mujer en Chile, cuáles han sido sus sentidos, cómo la hegemonía patriarcal (ya sea desde las voces y conducción del Estado, iglesia y mercado) se ha impuesto y ha prolongado sus ataduras desde las aulas, los discursos asociados que justifican esta diferencia y los desafíos que son necesarios abordar, para avanzar hacia una educación pública feminista, que permita la plena autonomía de las mujeres.
1. De la Iglesia al Mercado
La preocupación por la instrucción de la élite masculina comenzó con el nacimiento de la República, por las influencias ilustradas y el valor que éstas le otorgan a la educación, como un campo en disputa contra las viejas ideas monárquicas: se educaba para formar a ciudadanos libres. Avanzando el siglo, se vio la importancia de ir ampliando la educación para moralizar a la población, y ya, desde fines del XIX hasta el golpe de Estado de 1973, como un elemento imprescindible para la modernización del país.
El desarrollo de la educación de las mujeres, en cambio, fue mucho más lento. Sólo desde muy avanzado el siglo XIX fue aumentando paulatinamente el interés de las elites masculinas por instruir a las mujeres. En ese proceso, se observan tres momentos en cuanto a quién o quiénes se hacen responsables en forma preponderante en la educación de las mujeres: la Iglesia y privados, el Estado y privados, y finalmente el mercado.
1.1. La Iglesia y los privados: moralizar a las mujeres para moralizar a la sociedad
Si durante la mayor parte del siglo XIX el Estado asume una muy acotada responsabilidad respecto de la educación en general, en la educación de las mujeres es prácticamente inexistente. Si bien hubo algunas escuelas particulares para hijas de la élite, serán los conventos quienes comiencen a abrir colegios para mujeres (el primero fue el de los Sagrados Corazones de Jesús y María en 1838) y van a ser los pilares de la educación femenina durante el período.
Entre 1830 y 1840, “la mujer aristocrática chilena desarrolló una suerte de rebelión (…) exigió la matrícula en Liceos y Universidades, para alcanzar una “profesión liberal”. Sumado a esto, el movimiento intelectual del ‘42 también se inclinó por la educación de las mujeres. Esta demanda fue asumida por el Estado, pero traspasada a las congregaciones religiosas. Un ejemplo es el Sagrado Corazón, congregación traída por el Estado desde Francia para fundar el colegio del mismo nombre en 1853 y, además, crear la Escuela Normal de Preceptoras Chilenas, quedando así en manos católicas la educación de las maestras hasta 1883, cuando el Estado tomó el control. Así, en la Escuela Normal de Preceptoras se realizó el disciplinamiento de la mujer popular desde la segunda mitad del siglo XIX. Las religiosas las educaron en conocimientos y moral católica, para que ellas lo expandieran a la sociedad.
Si bien la Ley de Instrucción Primaria de 1860 estableció que esta se daría bajo la dirección del Estado en forma gratuita, no se tradujo en un aumento significativo ni en su masificación, menos para las mujeres. De esta forma, fue la Iglesia o las sociedades privadas, como la Sociedad de Instrucción Primaria (SIP), quienes seguirían formando a las mujeres.
1.2. El Estado las educa: profesionales en las labores del sexo
La presión hacia el Estado de algunas mujeres por ingresar a la universidad marca un hito. Si bien nunca estuvo formalmente prohibido, Amunátegui firma en 1877 un decreto con el doble fin de dar un golpe mediático para calmar a la opinión pública y para eliminar la “costumbre”, que era el real impedimento para su ingreso. Las primeras estudiantes debieron asistir acompañadas de sus madres o tras biombos. Amunategui además impulsó la escolarización de las mujeres, pero entregó esta iniciativa a los privados, conformando las “Sociedades de padres de familia” para que organizaran el colegio internamente. El Estado garantizaría una subvención anual y otro tanto sería costeado por la Municipalidad. Finalizada la instrucción, recibirían el título de Bachiller en Humanidades.
La creación del Instituto Pedagógico en 1889 significó un viraje hacia un proyecto educativo científico en la educación de las y los profesores. A su vez, dicha renovación promovió que jóvenes de los sectores medios emergentes ingresaran a los liceos, diferenciándose de quienes estudiaban en la escuela primaria o técnica. Sin embargo, se mantuvo la distinción por sexo en donde el objetivo de la educación secundaria femenina fue proyectar “(…) su función doméstica hacia el espacio social acorde al proyecto nacional”, siendo la élite masculina la responsable de la planificación de esta instrucción.
A comienzos del siglo XX, el Estado continúa con la fundación de liceos femeninos, -aunque eran inferiores en infraestructura e imagen al de los varones– e irán aumentando junto con el progresivo crecimiento de los sectores medios, persistiendo la diferenciación por sexo en cuanto a espacios físicos y al fin de la educación, en donde se reprodujo la socialización de las labores asignadas a las mujeres. Así, “el proyecto de desarrollo, progreso y modernización de la nación, abogó por la consideración funcional de la mujer bajo la lógica de la enseñanza, la higiene y el cuidado”.
En cuanto a la educación superior, la Universidad de Chile, la de Concepción y posteriormente la Universidad Católica (1932) admitirán mujeres. Esta última, principalmente del nivel socioeconómico más alto. Si anteriormente la Iglesia contribuyó a negar la educación superior femenina, ahora desde las aulas profundizará su intervención social patriarcal, produciéndose su auge durante la dictadura militar de Pinochet (1973-1989).
La Reforma Educativa de 1965 permitió el acceso de las mujeres a las escuelas secundarias industriales y agrícolas y a la coeducación. Así, en los setenta, la población escolarizada aumentó progresivamente. Sin embargo, se mantuvieron las diferenciaciones en base al sexo, ahora dentro del aula y en el mismo espacio físico.
Al estar asegurado el ingreso igualitario a la educación, al menos en términos formales, el gobierno de la Unidad Popular proyectó las reformas en otros ámbitos, tales como vincular la educación con la economía, con la participación democrática y pluralista en todos los niveles, sin considerar específicamente las desigualdades en la reproducción de roles de género dentro de las aulas.
1.3. El mercado: el negocio que reproduce el patriarcado
La dictadura militar pretendió refundar totalmente el sistema económico, político y social en nuestro país. La moralidad ultra conservadora con la que se revistió utilizó a las mujeres como punto de apoyo para desplegar su estrategia de moralización de la nación en los valores cristianos y patrióticos y también el sistema educativo, con una intervención militar directa en universidades y escuelas, a fin de extender esta dominación. El giro neoliberal y conservador que tuvo la educación durante esta etapa sentó los cimientos del modelo educativo vigente. La municipalización y los colegios particulares subvencionados se tradujeron en más segregación, la desmembración de las universidades estatales y tradicionales, la introducción del mercado en la educación y la desprofesionalización docente.
La llegada de la ‘democracia’ profundizó este modelo, aumentando las subvenciones a los privados, lo que sin duda incrementó la cobertura. En cuanto a la perspectiva de género, las políticas de la Concertación se redujeron a la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el acceso a los distintos niveles educativos, siguiendo en tal sentido las recomendaciones del Banco Mundial que ya en 1994 “reconoce explícitamente la necesidad de reducir la disparidad de género y aumentar la participación de las mujeres en el desarrollo económico”. Así, para el año 2015, la cobertura alcanzó un 98% en la educación básica y un 95% en educación media, sin que existan diferencias significativas por sexo. En educación superior, a partir de las reformas de 1981, la participación femenina en el sistema crece de manera sostenida, especialmente en el subsistema universitario privado. El negocio educativo identificó bien cómo enfocar expansión y carreras, de modo que hoy las mujeres mayormente se forman en instituciones masivo-lucrativas universitarias o de la educación técnico profesional, dependientes de la CPC y de la Iglesia (entre el 2011 y 2014 se matricularon más mujeres que hombres).
Si otrora la Iglesia asumió y definió inicialmente los valores de la educación, hoy es el mercado quien los impone. Entonces la mujer debe asumir el traje del emprendedor, el cual es viabilizado por la educación formal mediante la invisibilización progresiva de las diferencias y la señalización de competencias genéricas y específicas hacia el mercado laboral. Todo ello, sin que las obligaciones propias del trabajo doméstico y reproductivo desaparezcan de las expectativas sociales asociadas al rol de la mujer en la sociedad, configurándose así bajo una forma específica la “doble explotación” a la cual la literatura feminista contemporánea hace largamente referencia.
2. La naturalización de la vocación por el servicio y los cuidados
Si bien parece encontrarse superada en la comprensión colectiva la exclusión de las mujeres de la educación -han desaparecido los biombos y el acceso a la educación secundaria y terciaria ya no está restringida a los hombres- sigue existiendo una suerte de disposición de las mujeres a las tareas de servicio y cuidados, siendo posible observar continuidades desde los inicios de la República en la historia de la educación.
Así, la idea de igualdad que pregonaron las primeras feministas tras la Ilustración europea, fueron respondidas por los pensadores con el discurso que autoras como Celia Amorós llaman ‘la misoginia romántica’, que busca fundar un estereotipo de mujer, relevando las virtudes que la hacen sobresalir por sobre el hombre, especialmente en cuanto al don de la maternidad que será asociada a determinados valores y cualidades. Producto de su virtud, la mujer no tiene necesidad de buscar la igualación con el hombre, pues tiene su lugar siendo el centro de la familia, en el cuidado de sus hijos y marido. Se esencializa lo femenino como una diferencia identitaria y se le confina, desde ya, al espacio privado. Ya Rousseau en su famoso Emilio o De la educación, sostenía cómo debe ser la mujer, para después afirmar que es así por naturaleza. Sofía, la mujer ideal que debía ser educada en la sujeción y en la obediencia.
La idea primaria de la Iglesia acerca de la mujer como un ser sin alma, abre paso a un concepto funcional de ella en virtud de su posición al interior de la familia. Más recientemente, Silvia Federici plantea que dicho énfasis vocacional no es extraño si la acumulación capitalista se basa en el trabajo reproductivo. Esto significa que la reproducción de la fuerza de trabajo se sostiene gracias al trabajo doméstico, por lo que es claro el carácter construido de los roles de género en la sociedad capitalista.
En la historia de la educación chilena es preciso observar estas ideas en los debates sobre inclusión-exclusión de las mujeres en las instituciones educativas, las materias que debían enseñarse, las carreras que mayormente estudiaban y estudian, y la división sexual en las escuelas. Si bien la educación no es pura reproducción y su potencial liberador se vislumbra en la historia, en lo sucesivo este trabajo se centra en el proceso de construcción de una normatividad femenina desde la educación, en la orientación hacia el servicio y los cuidados, con primacía en los valores morales y afectivos.
Tempranamente se aprecian referencias a la necesidad de la formación de las mujeres para un rol específico dentro de la división sexual del trabajo. José Miguel Carrera instruye al Cabildo y a los monasterios para que destinen una sala para educar a las niñas en que aprendan religión, escribir y leer y “los demás menesteres de una matrona, a cuyo estado debe prepararlas la Patria”. Estando tan presente la Iglesia en la formación de las mujeres afirma la subordinación y releva su función social. La preocupación del Estado en cuanto a la formación de las mujeres a mediados del siglo XIX es para que la Patria cuente con mujeres letradas, pues, al ser madres, podrían educar a ciudadanos virtuosos. La cualidad de enseñanza se asocia a los instintos ‘naturales’ propios de las mujeres.
Avanzado el siglo, de esas visiones vendrá la noción del doble rol de “maestra-madre”, comenzando una feminización de la profesión docente en donde la preceptora replicará el rol “afectivo, silencioso y obediente que se le asignaba a la mujer al interior de la familia patriarcal”. Dicha feminización vino de la mano con la fundación de la Escuela Normal de Preceptores y con el aumento de la discusión por la cobertura y ampliación de dicha instrucción a mujeres. Sin embargo, tras la vinculación al “instinto” femenino se escondía la desvalorización de la enseñanza, traducida en bajo prestigio y sueldos, en oposición desde luego a la docencia que ejercían los hombres en los liceos masculinos y en las universidades. Tanto liberales como conservadores entendían que la instrucción dada a las mujeres debía tener un doble fin: ser moralizador (formar una sociedad de ciudadanos amantes de la Patria y/o temerosa de Dios) y actuar como mecanismo de control social, diferenciado por el acceso y entrega de contenidos según la extracción de clase de los educandos. En la actualidad, son más las mujeres profesoras y las que ocupan menos cargos directivos. La lógica de la autoridad paternal pesa incluso en el gremio: el Colegio de Profesores, desde sus orígenes en 1986, ha tenido 4 presidentes, todos hombres.
Otro importante momento de debate fue el que propició la entrada de (algunas) mujeres a la educación a través del “decreto Amunátegui”. Desde los conservadores, se plantearon interrogantes sobre si “¿Se puede ser buena esposa y madre y, a la vez, estudiar?”. En una edición de El Mercurio del año 1881 se podía leer que “El campo de operaciones para el hombre es el mundo, el tráfago de los negocios es su elemento (…) El centro de evolución de la mujer es la casa; allí está su trono, desde el cual ejerce una influencia bienhechora o perniciosa, pero siempre poderosísima sobre la sociedad”, que bien explica la noción de la misoginia romántica.
En cuanto a la división sexual de la educación, el surgimiento de los liceos femeninos constituye un papel central, socializándose los valores asociados a las mujeres. Hay currículums divididos, donde la enseñanza masculina es para la vida pública y la femenina para la vida doméstica. Por ejemplo, en el proyecto de instrucción primaria de 1860 la enseñanza de la Constitución para los hombres estará reemplazada para las mujeres por economía doméstica, costura, entre otras; así mismo en los planes de estudio para las mujeres normalistas de 1883. Lo anterior favorece una temprana división ‘natural’, que luego se expresa en las carreras que van a escoger principalmente las mujeres que acceden a la universidad, asociadas a servicios.
Al alero de los liceos, se formaron primariamente élites de mujeres, que con la inclusión de sectores medios -como afirma Asunción Lavrín– harán propicio el surgimiento de una llamada ‘maternidad científica’. Si bien la formación en humanidades y ciencia afirma a la instrucción secundaria como espacio de desarrollo del pensamiento y de mayor participación femenina, la visión androcéntrica y el curriculum marcadamente sexista fundado en ideas como que “No formar sino a uno de los sexos, o formar a ambos con prescindencia de la armonía de sus futuros roles, equivale a divorciarlos moralmente”, incentiva la diferenciación de roles, logrando equilibrar el desarrollo de la razón asociada a lo masculino, con la afectividad propia de lo femenino para una efectiva división sexual y jerarquizada del trabajo.
El aumento de la matrícula femenina en los establecimientos públicos primarios y secundarios, parece romper con la desigualdad, pero no será hasta el reconocimiento de la ciudadanía con el derecho a voto que ésta tendrá mayor peso emancipador. Las reformas educativas de 1965 promueven la creación de liceos mixtos con un discurso coeducacional. Sin embargo, hasta la fecha y en menor grado, se mantiene la división en cuanto a los establecimientos emblemáticos tradicionales y a la educación de escuelas católicas. Desde luego que la presente división responde principalmente a la tradición, por existir un currículum común (sin aún considerar la idea del currículum oculto de género), pero toda vez que perpetúa la división, promueve, al menos implícitamente, roles diferenciados.
Si bien en las universidades dicha división no opera, en la práctica toma otras expresiones, pues la producción convencional del conocimiento, tanto como el vínculo entre saber y poder están asociadas al hombre. ¿Qué van a estudiar las mujeres? Desde sus inicios y avanzado el siglo XX, las mujeres optan por salud, educación y carreras como profesora de alimentación y educación para el hogar. Con la masificación de la educación superior, la tendencia por las carreras feminizadas se mantiene. El 2016 la participación de las mujeres en el sistema universitario en carreras de educación alcanza el 72% (principalmente en Educación Parvularia, Diferencial y Básica) y en salud a un 69% (en carreras que no son medicina, como Obstetricia con el 93% y Nutrición con un 88%). A su vez, en el sector técnico profesional, la participación femenina en educación alcanza el 84%, mientras en salud el 81%. En ambos casos contrasta con el área de Tecnología, donde no superan el 20% y 24% de participación, respectivamente. Bien lo han sabido leer los estrategas del mercado a través de la expansión de la educación masivo-lucrativa.
3. Hacia una educación pública feminista, laica, no sexista y democrática
La educación ha sido un espacio propicio para la reproducción de la normatividad femenina, como, a su vez, para potenciar el libre pensamiento, la organización de mujeres y su inclusión en el espacio público, asumiendo su sentido más liberador. El mejor ejemplo es el Movimiento Pro-Emancipación de las Mujeres de Chile (MEMCH), una de las primeras organizaciones feministas que, fundado en 1935, reunió a diversos colectivos de mujeres de distintos sectores sociales y liderado por las intelectuales universitarias de la época. Si bien se diluyó después de la obtención del voto en 1949, su legado permite vindicar la educación como un elemento sustancial en la toma de conciencia de las mujeres.
Sin embargo, hay pilares del patriarcado estructurantes y muy profundamente afianzados en nuestra cultura, que se esconden e invisibilizan frente a la suerte de igualdad de oportunidades en el acceso, lógica fervientemente promovida por las fuerzas concertacionistas. Como lo afirma Silvia Federici, “la jerarquía hace que las diferencias se vuelvan una fuente de discriminación, de devaluación y de subordinación”, es decir, abogar por la superación de toda diferencia a priori no se enfrenta decididamente a develar lo que posibilita que dicha diferencia habilite la subordinación femenina.
¿Cómo avanzar para que escuelas y universidades eduquen reinterpretando y democratizando en códigos feministas las promesas incumplidas de la modernidad: igualdad, libertad y fraternidad? El sentido público de la educación hay que transformarlo, los vestigios republicanos del hombre como ciudadano virtuoso se mantienen en muchas esferas; jerarquías entre educadores, en procesos de democratización sin perspectiva de género, en las disparidades en la organización de la misma. Mientras sean los hombres quienes en mayor medida ocupen los espacios directivos y de inspección, se seguirá reproduciendo la figura simbólica del padre autoritario, con capacidad de liderazgo, que ordena los espacios. En definitiva, sin educación pública feminista, la democratización no será para todas y todos.
Esa educación pública deberá ser mayoritaria en matrícula y en ideas. Basta con recordar los últimos debates en materia educacional -ante el deterioro de ésta- y la defensa organizada de la Iglesia y del mercado frente a posibles avances desmencantilizadores y democratizadores, los cuales son de alta efectividad.
Si bien muchas barreras se han superado en la educación de las mujeres, se siguen transmitiendo valores androcéntricos de la sociedad patriarcal mediante las normas disciplinarias, los uniformes diferenciados para mujeres y hombres, o en las prácticas de deportes, por ejemplo. También el llamado ‘currículum oculto’ en las escuelas. Basta analizar los textos escolares, en donde los personajes masculinos predominan, mientras las pocas mujeres que aparecen están asociadas al servicio dentro de los espacios privados. También los énfasis que las y los profesores fomenten según su experiencia y formación, que mayormente no asumen conscientemente la reproducción de los roles de género.
En todas estas tareas, en especial aquellas que nos exigen imaginar nuevas relaciones donde la autonomía de las mujeres no se reduzca a la del hombre capitalista, se debe tomar el consejo de Simone de Beauvoir: “…guardémonos de que nuestra falta de creatividad despueble el porvenir”, sólo así, a través de la educación, como espacio de creación, podremos seguir superando barreras.
Originalmente fue publicado en Cuaderno de Coyuntura 19